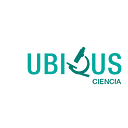Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
Autor: Washington Romero (washington.romero.v@gmail.com).
Editores: Lissy Gross, Sergio Senin, David Cuaspud.
En el mundo científico existen pocos momentos en los cuales una técnica puede cambiar la manera de trabajar dentro de un laboratorio, uno de esos tan anhelados instantes de ¡eureka!…
Desde su desarrollo en 1983 por el bioquímico Kary Mullis, no sólo permitió al ser humano generar múltiples copias del fragmento de Ácido desoxirribonucleico (ADN) sin tener que clonarlo sino también que impulsó diversas ramas asociadas a la biología, la química y a la informática.
En la actualidad la PCR es indispensable en variados procedimientos de laboratorio ligados a biología molecular, análisis forense, diagnóstico clínico, su uso se ha extendido incluso a laboratorios de paleontología para estudio de muestras de ADN fosilizadas (Kaunitz, 2015). También su aplicación ha sido extendida para la amplificación a partir de ácido ribonucleico (ARN), técnica que se la conoce como RT-PCR (reacción en cadena de polimerasa-transcripción inversa) (Overbergh et al., 2003).
Para llevar a cabo una PCR tradicional de amplificación de ADN se requiere de compuestos que permiten que la reacción ocurra.
Dichos compuestos pueden ser vistos como ingredientes para una receta de cocina y los pasos a seguir serían la receta en sí.
Como toda receta, lo primero que necesitamos para su elaboración son los ingredientes. Los componentes para realizar una PCR son:
1. ADN polimerasa (es una proteína especializada encargada de sintetizar la cadena de ADN), Taq polimerasa es la más conocida y deberá ser colocada al final para evitar su activación.
2. ADN del organismo de interés (virus, bacteria, protozoarios, hongo, humano) que contenga el fragmento que se desea estudiar.
3. Oligonucleótidos (llamados también cebadores, primers, iniciadores, etc.) indispensables para que la transcripción pueda iniciar. Son diseñados para que se unan al fragmento de interés en ADN.
4. Desoxinucleótidos (dNTPs, adenina, timina, guanina y citosina) son los bloques básicos para la síntesis de ADN.
5. Cofactores a manera de sales, siendo el más utilizado el Cloruro de magnesio (MgCl2), permitirá a la polimerasa activarse (los cofactores son como combustible para la enzima).
6. Solución tampón o buffer que mantienen las condiciones adecuadas de pH para el buen funcionamiento de la polimerasa.
Se tiene que ser muy cuidadoso al momento de preparar la PCR, con la finalidad de evitar la contaminación de la muestra de interés.
El primer paso es colocar todos los ingredientes previamente mencionados dentro de un tubo para PCR, mezclarlos bien y luego se los coloca en una máquina llamada termociclador.
La máquina está diseñada para someter la muestra a ciclos repetitivos de calentamiento y enfriamiento de manera automática. Cada uno de estos ciclos son conocidos como ciclos de PCR. Los cambios de temperatura que ocurren durante cada ciclo promueven la activación de cada uno de los ingredientes en diferentes etapas dentro de cada fase (Asuar, 1992).
Para ser más precisos son tres etapas 1) desnaturalización, 2) alineamiento y 3) extensión del ADN.
- Desnaturalización o separación: la temperatura recomendada para que la doble hélice de ADN se separe es entre 94 y 98 °C.
2. Alineamiento: la temperatura baja a 40 o 60 °C y esto permite que los oligonucleótidos se unan a la sección de interés en la hebra de ADN.
3. Extensión del ADN: finalmente, la temperatura sube a 72 °C, siendo la temperatura óptima para que la ADN polimerasa se una a los oligonucleótidos y comience la replicación.
Al finalizar cada ciclo se obtendrán copias del fragmento de interés. El número de ciclos en el termociclador dependerá de la cantidad de muestra que se desea recuperar, normalmente son entre 20 a 35 ciclos para obtener un volumen adecuado de muestra para su posterior análisis (Asuar, 1992).
Referencias:
Asuar, L. E. Guía práctica sobre la técnica de PCR. In. [versión electrónica] Recuperado de https://micrositios.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/530/cap17.pdf
Bartlett, J. M., & Stirling, D. (2003). A short history of the polymerase chain reaction. Methods Mol Biol, 226, 3–6. doi:10.1385/1–59259–384–4:3
Gonzalo, E. S. (2013). Biología molecular en oncología: lo que un clínico debiera saber. Revista Médica Clínica Las Condes, 24(4), 563–570. doi:https://doi.org/10.1016/S0716-8640(13)70196-2
Kaunitz, J. D. (2015). The Discovery of PCR: ProCuRement of Divine Power. Digestive diseases and sciences, 60(8), 2230–2231. doi:10.1007/s10620–015–3747–0
Overbergh, L., Giulietti, A., Valckx, D., Decallonne, R., Bouillon, R., & Mathieu, C. (2003). The use of real-time reverse transcriptase PCR for the quantification of cytokine gene expression. Journal of biomolecular techniques : JBT, 14(1), 33–43 Recuperado de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2279895/
Rodríguez, A. S. S., Ríos, A. M. y Mosqueda, J. F. F. (2016). Biología Molecular. Fundamentos y aplicaciones en las ciencias de la salud. In M. G. Hill (2a Ed.). [versión electrónica] Recuperado de https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1803§ionid=124156025
Templeton, N. S. (1992). The polymerase chain reaction. History, methods, and applications. Diagnostic molecular pathology : the American journal of surgical pathology, part B, 1(1), 58–72. doi:10.1097/00019606–199203000–00008